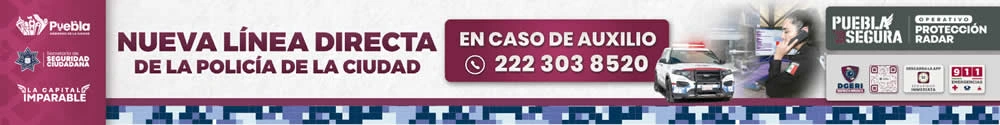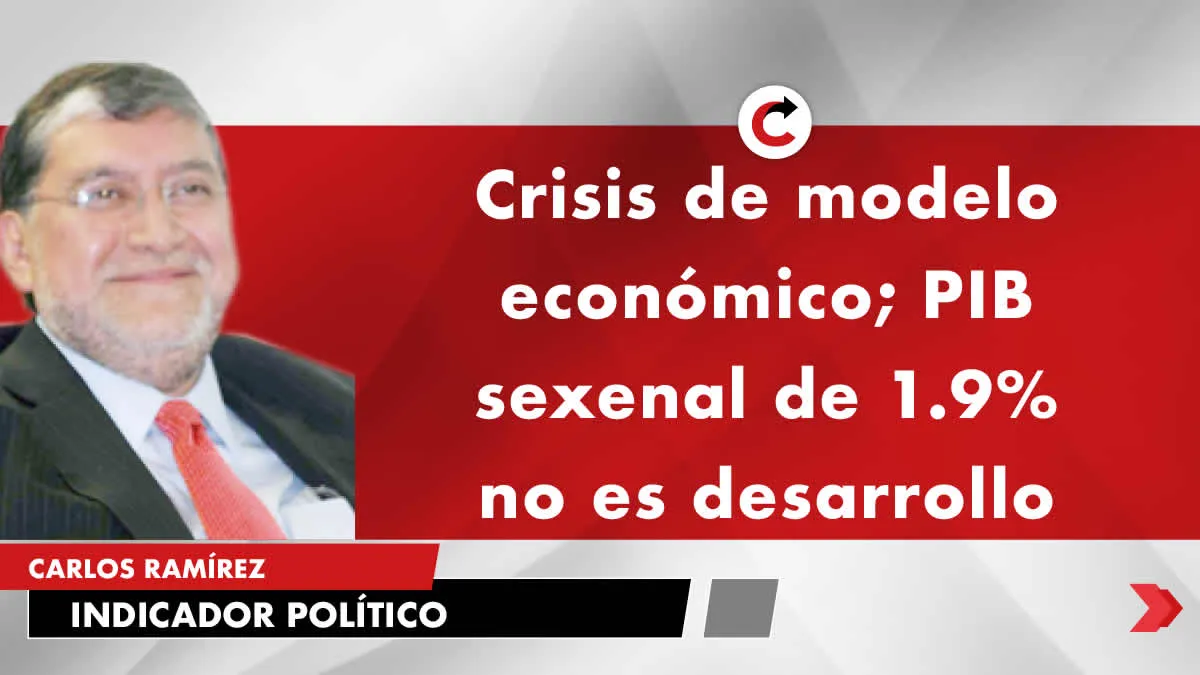Desprestigiado como argumento de defenestración de una economía capitalista con desigualdad social creciente, el neoliberalismo también es política-estrategia-modelo de desarrollo. México pasó del populismo 1917-1982 con Estado como eje del desarrollo a un neoliberalismo de mercado de 1983 a 2018 y en los hechos reales la propuesta 2024-2030 se agobia en un esquema mixto: populismo con neoliberalismo.
Detrás de las cifras del paquete económico para 2026 se localiza la falta de decisión de gobernantes para redefinir con decisión los modelos productivos. Para entender posibilidades y limitaciones se puede construir un itinerario de estrategias económicas, sociales y políticas de desarrollo:
1.- El estatismo con inversión privada 1917-1982 no se preocupó por un mejor equilibrio entre la inversión pública y la inversión privada y el Estado controló autoritariamente el espacio de la inversión privada.
2.- El neoliberalismo con autoritarismo estatal inflexible 1983-2018 construyó una nueva burguesía empresarial vía las privatizaciones, pero la subordinó a los controles estatales.
3.- Y ahora el populismo de bienestar social con asignaciones directas de gasto público ha reorientado el presupuesto a subsidios sociales y no le quedan recursos para gasto en obras que detonen la inversión privada.
La clave para explicar las razones de las crisis económicas recurrentes en México radica en el modelo económico de Estado rector que definió la Constitución de 1917 y que inclusive estuvo vigente en el ciclo neoliberal salinista 1983 a 2018. Pero más que un Estado rector de la economía y del desarrollo, México ha tenido el lastre de un Estado que se asume como sector público productivo y que simultáneamente subordina bajo su control autoritario a los dos sectores que construyen la dinámica productiva: los empresarios y los trabajadores.
Este modelo de Estado dominador que sustituye la dinámica productiva empresarios-trabajadores ha significado el fracaso en la práctica y en los hechos de los experimentos socialistas y comunistas, porque el Estado deviene –una tesis que hay que reconocerle a Octavio Paz en sus ensayos de 1968-1978– en una burocracia que administra para su beneficio la indispensable lucha de clases en los sistemas capitalistas de producción y por tanto esa burocracia obstaculiza el funcionamiento y modernización del modo de producción.
Cuando el sistema productivo deja de ser consecuencia de la tensión dinámica entre empresarios y trabajadores y pasa a decisiones de burócratas sin sentido ideológico y como clase sin idea productiva y solo en función de la administración del conflicto social-productivo, las economías entran en una dinámica de crisis recurrentes y cíclicas porque el Estado-burocracia decide por sus intereses y no en función del modo de producción.
El Estado mexicano de 1917 a 2025 y su correlativa burocracia administradora del aparato gubernamental ha padecido impulsos de obstaculización por parte de los funcionarios: el período de desarrollo estabilizador 1954-1970 frenó la dinámica creativa de los empresarios y convirtió a los trabajadores en modernos peones posporfiristas con políticas sociales que se asemejan a las viejas tiendas de raya.
El desarrollo compartido 1970-1982 liberó el gasto público a lo loco –disculpando la caracterización psicológica–, pero con los mismos ingresos y el país llegó al colapso en 1982 con un déficit presupuestal escandaloso del 17% y por la acumulación del desorden las finanzas públicas en 1973 con Echeverría pasaron de los técnicos de Hacienda-Banco de México a “Los Pinos”, y como diría el ensayista Gabriel Zaid: “así fue, y así nos fue”. El desorden en el gasto de 1970 1982 prohijó el colapso 1983-2000.
El neoliberalismo 1983-2018 fue ni-ni: ni privatizó la economía ni controló al Estado.
El presupuesto público se fija con decisiones políticas en materia de ingresos tributarios y desde 1970 se ha hablado en México de la urgencia de una reforma fiscal que no significa impuestos a lo loco, sin la reorganización con referentes productivos. Hoy no existe dinero recaudable suficiente para atender las necesidades de desigualdad social del 80% de los mexicanos y menos hay para detonar la inversión pública inexistente como desarrollo.
En este contexto se localiza el paquete económico de 2026: el discurso social de la 4T sigue siendo vigente y necesario, pero las decisiones económicas carecen de la determinación de convocar al diseño de un nuevo modelo de desarrollo. México necesita una meta mínima del 5% del PIB promedio anual, pero el paquete económico 2026 reveló un ritmo promedio anual también del 1.9%.
-0-
Política para dummies:
Tik Tok y Pregúntale a Carlos Ramírez en http://elindependidente.mx
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
carlosramirezh@elindependiente.com.mx
@carlosramirezh