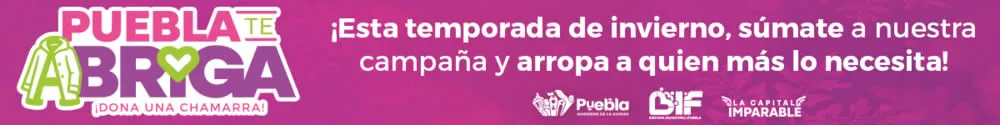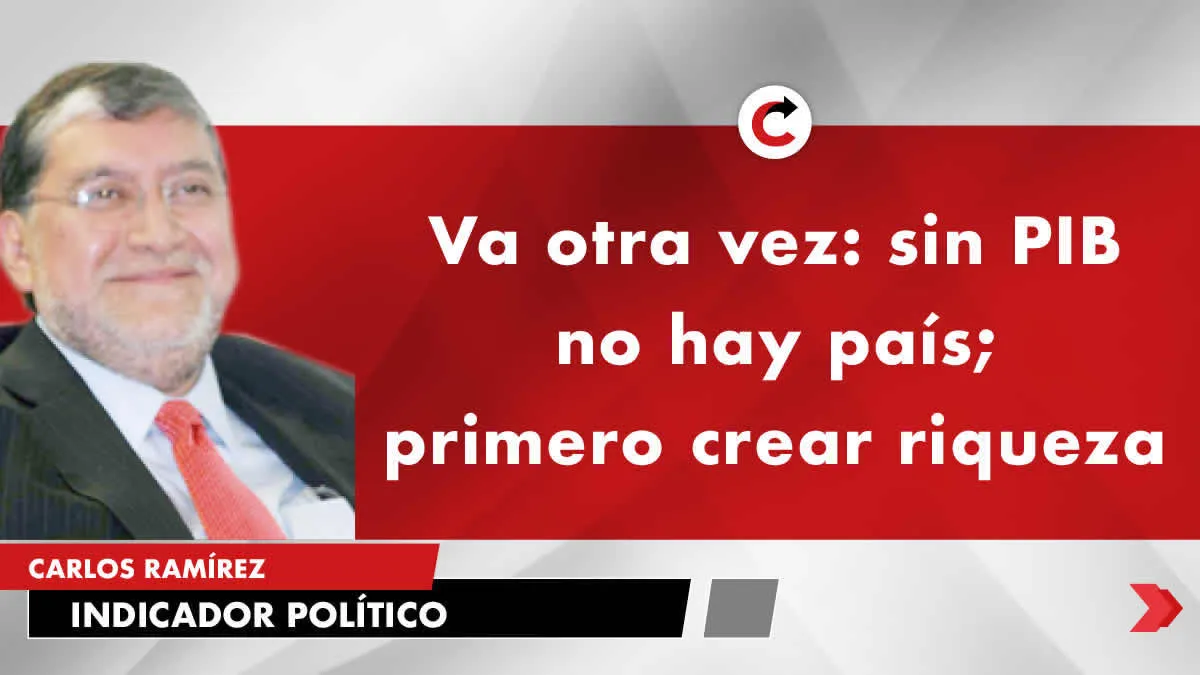A veces pareciera ocioso el debate sobre qué fue primero: si el PIB o el bienestar, aunque en ocasiones la relación entre quienes discuten sobre el PIB y quienes tienen la obligación de Estado de generar crecimiento económico se mueve en relaciones típicamente sadomasoquistas: que es el PIB, que no es el PIB.
Aunque la economía tiene mucho de ciencia hechiza, al final se basa en las matemáticas y en la lógica de la producción: la riqueza que se reparte a través del presupuesto público y de los programas de transferencias de recursos en el primer piso a millones de mexicanos es producto del crecimiento económico, porque el gobierno recauda recursos públicos para financiar su gasto.
Estas pequeñas lecciones de economía pueden servir para las vacaciones de fin de año de los funcionarios que están encargados del crecimiento económico –el gabinete productivo, por llamarle de algún modo, y el gabinete distributivo–, una mano que recauda impuestos y otra que los gasta en burocracia y becas sociales. Es decir, que se sigue la lógica de la economía a partir de Newton: la riqueza no se crea ni se destruye, solo se transforma.
El gasto público tiene fuentes de ingresos: la recaudación fiscal de los agentes productivos que crean riqueza y aportan recursos al Estado para su gasto, pero también tiene fuentes que no son sanas: la deuda pública y el aumento artificial de circulante, dos decisiones que pertenecen al Estado pero que generan cargas adicionales que normalmente se convierten en inflación y esto deriva de manera inevitable en devaluación.
La inversión productiva tiene, en lo general, tres fuentes: la inversión privada nacional, la inversión privada extranjera y la inversión pública, las tres caracterizadas como los motores del crecimiento. Y es el crecimiento –es decir: el PIB– el que determina si la economía crece para distribuir o no crece y distribuye artificialmente recursos que no tiene y que deben que inventarse a costa de las fuentes inflacionariss.
Además de lo que ya se sabe del PIB, la cifra que se resume en la suma de bienes y servicios de una economía sirve para establecer los escenarios de bienestar o estancamiento de una economía. El problema de los populismos no se da en la tercera versión de conceptos –el gasto sin ingresos–, sino en la interpretación de las realidades: la recaudación fiscal que se logra con reglas claras o decisiones autoritarias tiene límites de alcances que dependen del PB y de los mecanismos de recaudación.
El problema de recaudación fiscal radica en su origen. La llamada tasa de fiscalidad o porcentaje de la población que paga impuestos es muy baja en México –de alrededor de 17%–, pero las reglas internacionales de una economía sana y justa estarían recomendando tasa de 30%, no solo para obtener más ingresos, sino para repartir con equidad del costo de la fiscalidad.
Estas lecciones sencillas de economía debieran ser entendidas por los gabinetes político y social porque podrían ayudar a entender la realidad técnica –no política, ni especulativa– de los problemas cotidianos en materia de protestas sociales por falta de inversiones públicas, como es el caso de los campesinos que requieren apoyo público para convertir la producción de alimentos en una actividad rentable y que ésta a su vez genera excedentes fiscales para programas sociales.
En este escenario es en el que se llega a la conclusión de que sin PIB no hay país, por más que el anterior presidente López Obrador hubiera regañado a los economistas que le advertían que la falta de un dinamismo sano en el presupuesto público iba a llevar a donde llevó al país: gasto social financiado con deuda externa y déficit presupuestal.
Los gabinetes económicos de la 4T se han declarado ya incompetentes para lograr que los gabinetes políticos entiendan de la lógica económica. En los niveles presidenciales –los titulares y sus principales asesores del primer círculo– no han entendido que el populismo se le llama populismo no por una caracterización desdeñosa, sino porque colocan al pueblo atrás de la carreta productiva en lugar de que sea adelante para jalar al bloque social, y al final ponen al pueblo a empujar una carreta que carece de yunta.
El PIB no es ni neoliberal ni populista, sino solo la suma de bienes y servicios que se analizan para saber de la realidad de la economía. El viejo populismo cardenista hizo crecer el PIB en 6% promedio anual de 1934 a 1982, el neoliberalismo salinista bajó la tasa a 2% promedio anual y el posneoliberalismo –que es un populismo neoliberal—apenas tendrá un promedio anual de 1.5%, o menos.
Sin PIB, pues, no hay país, y háganse los malabares retóricos que se quieran.
-0-
Política para dummies: la política, y hay que restregar a Machiavelli, es la verdad efectiva.
Tik Tok y Pregúntale a Carlos Ramírez en http://elindependidente.mx
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
carlosramirezh@elindependiente.com.mx
@carlosramirezh