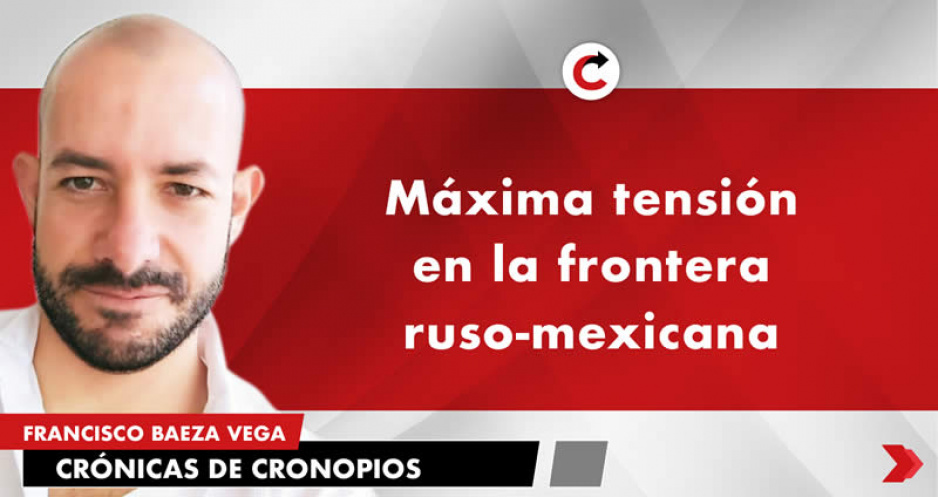Derivado de los acontecimientos por todos conocidos, en los últimos días la tensión en la frontera entre Rusia y México ha escalado dramáticamente. La relación bilateral, se sabe, ha tenido sus altibajos desde que a principios del s. XIX, Vallejo estableció su guarnición en Sonoma a fin de vigilar a los habitantes del Fuerte Ross, la comunidad rusa fundada por el explorador empleado por la Compañía Ruso-americana Kuskov al norte de río Slavianka; la buena vecindad, el amistoso intercambio de productos agrícolas y ganaderos, a menudo ha alternado con conflictos limítrofes y pesqueros, y con acusaciones ¿infundadas? de que la guerrilla kashaya-pomo opera desde nuestro territorio.
La (pen)última crisis fronteriza ruso-mexicana seguramente hubiera podido evitarse si Lewis y Clark hubieran continuado su expedición más allá de las Rocallosas, añadiendo argumentos para una posterior reivindicación de soberanía estadounidense sobre Oregon, y si los bear-flaggers hubieran proclamado la República de California, al calor de la Guerra mexico-estadounidense, acciones que hubieran permitido a Estados Unidos expandirse sobre la costa del Pacífico, efectivamente, colocándose como un colchón entre rusos y mexicanos...
En realidad, tales, además de la compra de Alaska por una bicoca por parte de los estadounidenses, convirtieron a quienes alguna vez prácticamente fueron vecinos en un par de extraños a quienes actualmente separan, insalvables 10 mil kilómetros de mar y un igualmente abismal desconocimiento mutuo. Sírvanos su ejemplo para sacarnos de la cabeza la idea absurda de que las formas de los países, como las de las cordilleras o las de los grandes ríos, son estáticas, inmutables; al contrario, ¡son dinámicas, como las relaciones humanas!
Entre 1848 y 1867, el Imperio Ruso perdió sus posesiones americanas retrocediendo físicamente desde la agradable California hasta la gélida orilla occidental del estrecho de Bering; en ese mismo periodo, por cierto, Estados Unidos se partió brevemente en dos y el francófilo Segundo Imperio Mexicano emergió y desapareció. No es que esos años hayan sido especialmente virulentos, es que cosas así ocurren todo el tiempo; también los mapamundis que memorizamos de niños hoy son obsoletos y los que estos días comienza a estudiar mi sobrina le serán inútiles cuando viaje de mochilera por Europa del este.
El gran conflicto que hoy nos ocupa, pienso a propósito, se origina precisamente por el diseño de los nuevos mapamundis: las actuales tensiones mundiales son ocasionadas por ‘los sueños húmedos’ de unos de avanzar hacia la reconfiguración no sólo de las fronteras físicas sino de las políticas y económicas de los países (Estados Unidos) y por la resistencia de otros a permitir cambios que perturben las esferas de influencia que se adjudicaron luego de la Segunda Guerra Mundial (China y Rusia). En ese tenor se entiende la histórica declaración sino-rusa de este fin de semana respecto a “defender firmemente los resultados de la guerra y el orden mundial derivado de ésta”:
Algún día, ese orden, el de Potsdam, será superado, claro –ni siquiera la paz “cristiana y universal” de Westfalia fue “perpetua”, ¿verdad?—, mientras tanto, empero, es comprensible que el unilateralismo estadounidense, reflejado en el abandono de su ambigüedad estratégica respecto a la política de Una Sola China y en el establecimiento de una novedosa alianza militar en la región Asia-Pacífico (AUKUS), y en sus conocidas incursiones en el antiguo espacio político soviético, refuerce el conservadurismo de quienes, bueno, no ganaron una guerra sólo para ver sus conquistas arruinadas al cabo de unas pocas décadas.