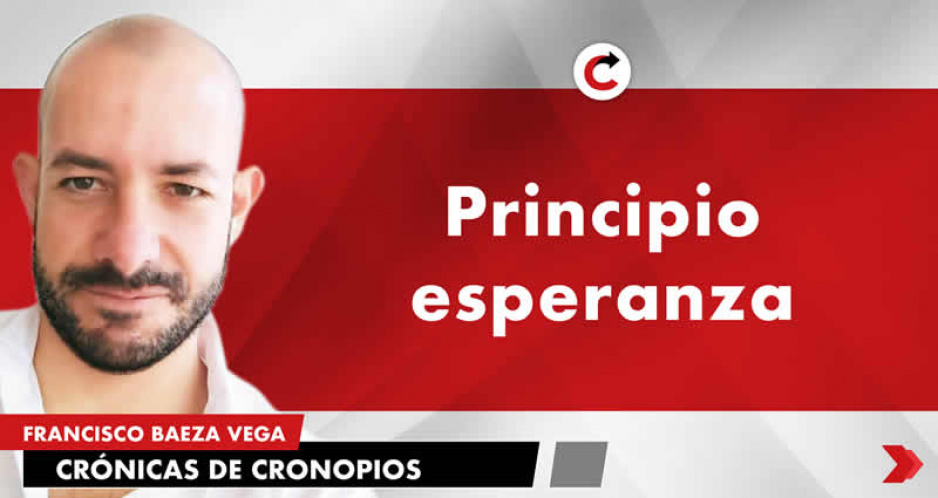Todos hemos escuchado el cuento falsamente atribuido a Eduardo Galeano—autoría de Fernando Birri, en realidad—sobre la utopía, esa entelequia que se oculta de nosotros tras el horizonte. Igual que el charrán persigue al atardecer infructuosamente, se dice, nosotros la perseguimos inútilmente a ella: avanzamos dos pasos y ella retrocede dos pasos; avanzamos cinco pasos y ella retrocede cinco pasos; echamos a correr tras ella diez, doce, quince pasos y ella huye de nosotros diez, doce, quince pasos. No la alcanzaremos nunca. “¿Para qué sirven, entonces, las utopías?—se pregunta el cineasta—Bueno, para eso… ¡para caminar!”
Las utopías fijan nuestro destino, orientan el sentido de nuestras acciones, guían nuestros pasos pero—me pregunto—¿qué nos impulsa a caminarlos? ¿Qué misteriosa fuerza sostiene nuestro esfuerzo en la larga, interminable y fatigosa marcha? ¿Qué, si no la esperanza?
Decía Ernst Bloch que “el hombre tiende continuamente hacia el horizonte, es decir, hacia el futuro”; en verdad, desde que el hombre pasó por primera vez la noche en vela esperando que volviera el Sol, no ha dejado de otear el porvenir. La esperanza acompaña todas nuestras acciones, desde las más ridículas hasta las más sublimes; asoma en la amistad, en el matrimonio o en la guerra igual que se revela en el rostro marmóreo de la musa de du Broeucq o en el sangrante de Dimas cuando Jesús le otorga un salvoconducto al paraíso, y en el esfuerzo de Sisífo mientras arrastra su piedra cuesta arriba. Incluso se adivinaría cierto dejo de ella en los ojos del mítico arriero si se lanzara con su canto al precipicio dedicando a los dioses un último corte de manga.
La esperanza, a decir de Bloch, anida en el corazón de todos los hombres pero nutre menos al de los hombres ricos que al de los pobres. El futuro, al rico que ya no espera nada se le cierra como un agujero negro mientras que al pobre que lo espera todo se le abre como un universo repleto de maravillas; uno espera las vacaciones mediterráneas, la boda de ensueño y la foto de familia con perrito mientras que el otro espera tres comidas al día, el último camión de la noche y el milagro que evite el embargo inminente. El rico espera que nada cambie para no perder sus privilegios; el pobre, un gran cambio para mejorar sus condiciones de vida.
No es casualidad, pues, concluye el autor de Principio esperanza (1954), que los grandes movimientos sociales siempre germinen ente los más pobres; los arrabales son terreno fértil para las protestas, para las revoluciones, para las transformaciones sociales. (¡Qué equivocados están quienes desde la comodidad de su vida ya resuelta piensan que la esperanza va a morir a los basureros municipales, donde niños y perros se disputan el pan suyo de cada día; al contrario, es ahí donde está más viva!)
También, en consecuencia, es entre aquellos donde arraigan más profundamente los ideales de la izquierda como la representante genuina de las inquietudes populares. Hoy que la latinoamericana vive una nueva coyuntura favorable, pintándose de rojo nuestro país y nuestros vecinos, y el continente todo, renovamos la esperanza común de un futuro mejor para nuestra región.