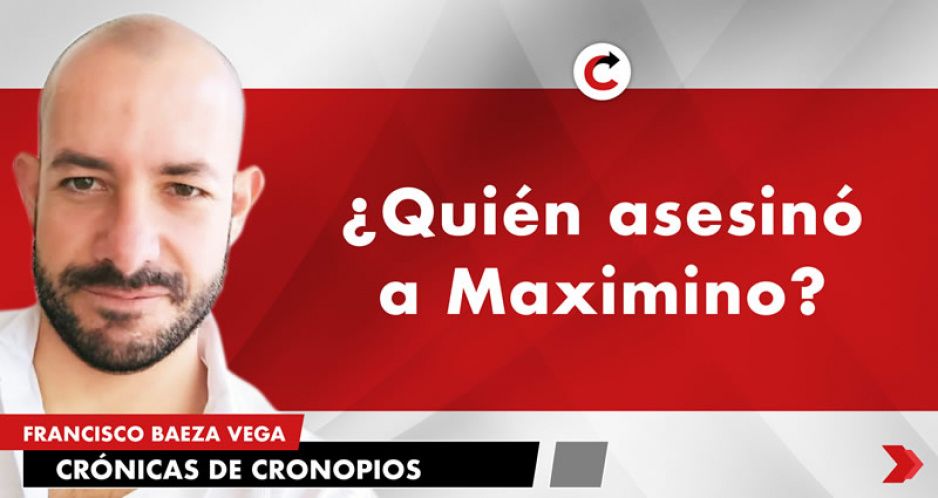La historia repetida del viejo avivaba la imaginación del niño que le escuchaba y, un poco, la del adulto conspiranoico que escribe estas líneas. En vida, Maximino fue una figura fascinante; su muerte, en muy extrañas circunstancias, no podría haberlo sido menos. Ocurrió saliendo de una comilona en Atlixco, el 17 de febrero de 1945, el día después de que Gonzalo N Santos lo visitara en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, donde aquel se montaba las orgías más divertidas. ‘El Alazán Tostado’ (“antes muerto que cansado”) fue testigo privilegiado (pelón tenebroso, sospechoso habitual) del magnicidio; se guardó sus secretos pero nos dejó pistas (casi incriminatorias) en sus memorias:
El destino de Maximino se selló a principios de ese año, cuando su hermano, Manuel, eligió como su sucesor a uno que no era él. Furioso, el mayor de los Ávila Camacho, quien se sentía con cierto derecho de primogenitura sobre la familia revolucionaria, amenazó públicamente con asesinar a su candidato para, si no reemplazarlo él mismo, sí, al menos, reemplazarlo con otro a su gusto. Tal actitud motivó la visita de su compadre Santos, a fin de hacerle entrar en razón, de “convencerlo de terminar con esa locura”. Aquel, sin embargo, no sólo no entró en razón sino que trató de convencer al otro de amotinarse con él:
“¡Bonito papelón iba yo a hacer!”, reflexionará. “Además de quedar como traidor a los ojos del presidente hubiera quedado como pendejo, que es peor”.
Santos no podría haber aceptado una negativa por respuesta, por supuesto; informar al presidente que Maximino nomás no había querido serenarse no lo hubiera hecho parecer, a sus ojos, menos pendejo. A otros podría habérseles perdonado fracasar pero no a él, quien en similares circunstancias había servido ferozmente a la Revolución reprimiendo a los vasconcelistas o cerrándole el paso a Andreu Almazán. Lo ocurrido a continuación lo contará como si se tratara de cualquier cosa:
“Al día siguiente se celebró un banquete en honor a Maximino. De ahí se lo llevaron moribundo a su casa, donde falleció”. Y luego de un punto y aparte concluirá, gélido: “Con su muerte aceleré la campaña a favor de la candidatura de Alemán, como había ordenado el presidente”.
Oficialmente, se dijo que Maximino murió de un infarto aunque no dio fe de ello ninguna autoridad además del cura que constató que el muy católico tirano la había palmado; la tapa de su ataúd se cerró tan violentamente como se dio carpetazo por adelantado a cualquier amago por investigar las causas de su deceso. Se dijo también que el hijo de doña Eufrosina estaba enfermo de ambición ―a saber, mortalmente―. Eso nadie lo puso en duda.
A su ¿trágica? muerte física le siguió su lenta muerte histórica: en Puebla, nuestro repudiado personaje da nombre a un agravio como antes lo dio a una callecita insignificante y a un circuito llamado primero interior y después Juan Pablo II, y a un síndrome terrible que hasta hace no mucho enloquecía a los inquilinos de Casa Aguayo y que, por fortuna, últimamente ha sido curado.