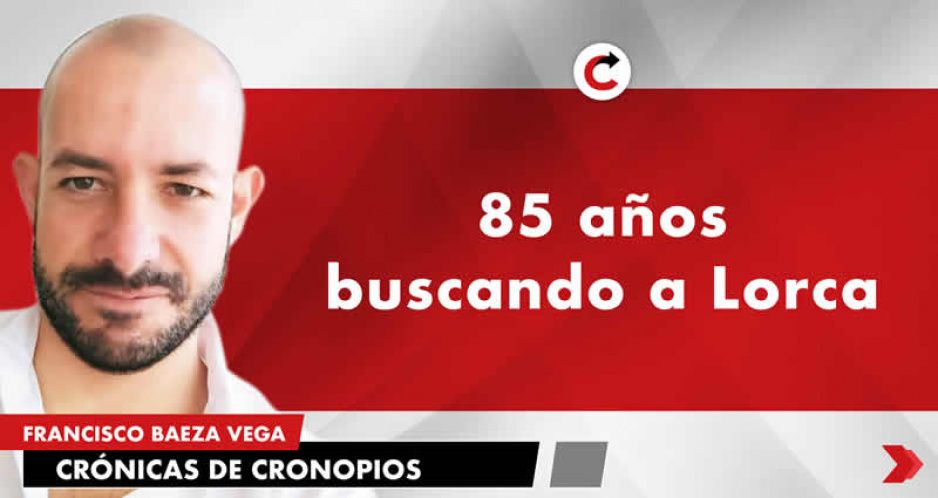Si por abreviar decimos que la Generación del 98 estuvo determinada por la Guerra hispano-estadounidense, digamos con idéntica simpleza que la del 27 estuvo fuertemente influenciada por la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial y por las aventuras militares en Melilla y en el Rif, por la Semana trágica de Barcelona, el Desastre de Annual o la Crisis de la Restauración. No es casualidad, pues, que sus integrantes simpatizaran con los ideales republicanos. En ello llevarían su ruina; la mayoría pagaría caro su afinidad con la Segunda República.
Ocupados en lo importante, en el colapso de Haití o en el fin de la Guerra de Afganistán y, por extensión, en la Guerra contra el Terrorismo, hemos ignorado lo que tiene importancia: estos días, cumplimos 85 años buscando a Federico García Lorca, el miembro más querido de la Generación del 27. El hijo predilecto de Granada (de España; del mundo, que lo ha leído en todos los idiomas) fue el poeta de mayor influencia y popularidad, y uno de los más destacados dramaturgos del s. XX español.
A Lorca lo llevaron a dar “un paseo”, un eufemismo que, a decir de Indalecio Prieto, “deshonraba por igual a los españoles de uno y de otro bando”, la madrugada del 18 de agosto de 1936, apenas comenzada la Guerra Civil. A los conjurados les resultaba incómodo porque denunciaba públicamente las injusticias sociales; por acusarle de algo, le acusaron de pertenecer a la logia masónica de la Alhambra, lo cual probablemente fuera falso, y de ser socialista y homosexual, lo cual era tan cierto como que a los fachas la sodomía les parecía un pecado más grave que el asesinato. Imagina su contemporáneo Machado que
le vieron caminando entre fusiles,
por una calle larga;
salir al campo frío,
aún con las estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle a la cara.
Lorca fue el español integral, uno que no distinguía fronteras políticas, que lo mismo se iba de farra con Manuel Azaña que con José Antonio Primo de Rivera; el poeta se procuró “hermano de todos” y sintió a España “hasta la médula” y no se hallaba “fuera de sus límites geográficos”. Por su universalidad simboliza a todos los represaliados de la guerra, nacionales o republicanos; representa por igual al cura vizcaíno, al obrero de El Fargue o al rector de la Universidad de Oviedo.
Como a la mayoría de ellos, lo fueron a arrojar a una fosa común; a cuál, ¡quién sabe! Con sus huesos fue a parar a alguna cuneta anónima entre Víznar y Alfacar, seguramente, al lado de un olivo, de los que abundan por esos rumbos. Encontrarle, por fin, no sólo metafórica “en el silencio en los árboles y en el sol del ocaso” (“Poemas tardíos”), sino físicamente, realmente le haría muy bien a una España que aún tiene el armario, nunca mejor dicho, repleto de cadáveres.
Labrad, amigos,
de piedra y sueño, en el Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua
y eternamente diga:
"El crimen fue en Granada, ¡en su Granada!”