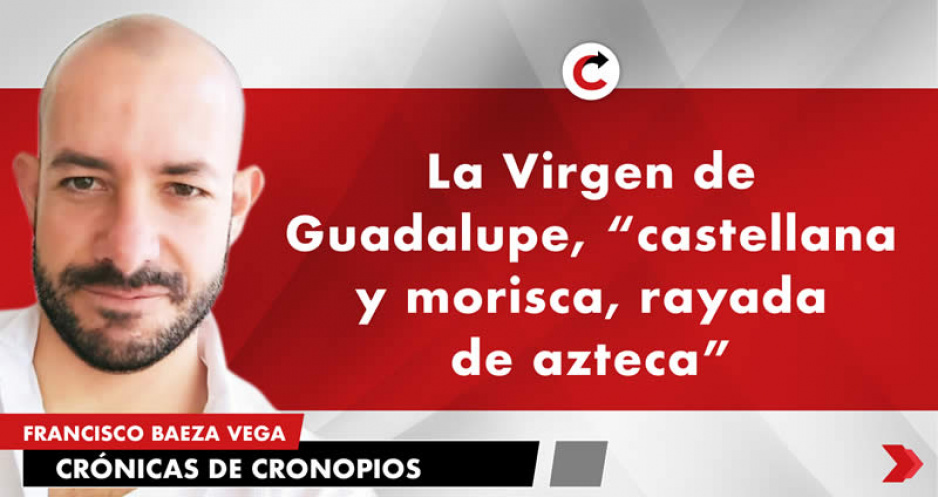A mediados de 1981, al mismo tiempo que habrían comenzado a ocurrir en una pintoresca aldea croata enclavada en lo profundo del suelo bosnio las supuestas apariciones de la Virgen de Medugorje, Yugoslavia comenzaba el proceso de desintegración que en una década conduciría a su disolución. A la muerte de Tito, el año anterior, se había intensificado el conflicto étnico-religioso largamente postergado entre croatas y eslovenos (católicos), serbios y montenegrinos (cristianos ortodoxos), macedonios y kosovares (musulmanes), y bosnios (católicos, cristianos ortodoxos y musulmanes).
En tales circunstancias, el mensaje aparentemente inocente relativo a la defensa a ultranza de la fe católica que la mal llamada Reina de la Paz transmitía a través de unos adolescentes en trance, sonaba a provocación. La retórica beligerante de la gospa era cosa común: además de desaconsejar los matrimonios interreligiosos, llamaba a los croatas a "proteger sus iglesias de quienes quieren robarles la alegría" y a estar atentos porque "[el demonio] trata de esclavizarlos" y preparados "para la guerra inminente contra Satanás". No había que ser muy avispados para descifrar el mensaje nacionalista oculto malamente tras la ilusión de soles bailarines; evidentemente, la ramera de Babilonia no era Roma sino Belgrado.
Las intervenciones de María nunca son inocentes, observo; siempre que la virgen baja de su celestial sólo es para intervenir facciosamente en los conflictos humanos. La historiografía mariana registra episodios similares a los ocurridos en Medugorje en lugares menos populares como Marpignen, Ezquioga o Kibeho, o en otros que se han convertido en grandes destinos turísticos como Fátima, donde la virgen habría comunicado a unos pastorcitos que difícilmente podrían ubicar Portugal en un mapa su deseo de consagrar a la Rusia comunista a su Inmaculado corazón. Tales apariciones, pues, siempre parecen ir acompañadas de cierta animosidad hacia quienes piensan distinto… siempre, excepto en México.
A diferencia de otras advocaciones marianas, la de Guadalupe, cuya última fiesta casi fue opacada por la muerte del Charro de Huentintán, no es la típica virgen combatiente sino una conciliadora; su mensaje, incrustado por la vía del copy-paste en el imaginario popular gracias a cierta película de los 70, no incluye arengas pero la petición concreta de que se le construyera en el cerro del Tepeyac, al norte de la actual Ciudad de México,
“un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen”.
El lugar elegido por la guadalupana no fue casual, por supuesto; hasta entonces, ahí se hallaba el templo de Tonantzin, la diosa madre de los mexicas. La figura católica, sin embargo, no substituiría a la pagana; tan solo unas pocas décadas después de que Juan Diego revelara el misterio de su ayate frente al siempre incrédulo Zumárraga (“¡Ay, ya no quiere Dios que en el mundo se hagan milagros!”), se concretaría la armonización de ambas creencias. Si los franciscanos utilizaron el culto a la diosa indígena como base para la evangelización o si, como denunciaría Sahagún, esta sirvió de subterfugio para la idolatría ya que los recientemente evangelizados seguían acudiendo al cerro no para adorar a la madre del dios cristiano sino a la propia, ¡quién sabe!
La guadalupana, en fin, ya sea por diseño o por accidente, nació nominalmente católica pero conservando elementos importantes de las religiones locales lo cual facilitaría que con el tiempo se convirtiera en un crisol no sé si imprescindible pero sí, importantísimo para la construcción de nuestro Estado-nación pluricultural; contrario a otras vírgenes que rompen y rasgan, pues, la mexicana resultaría ser, parafraseando a López Velarde, una
"castellana y morisca, rayada de azteca".